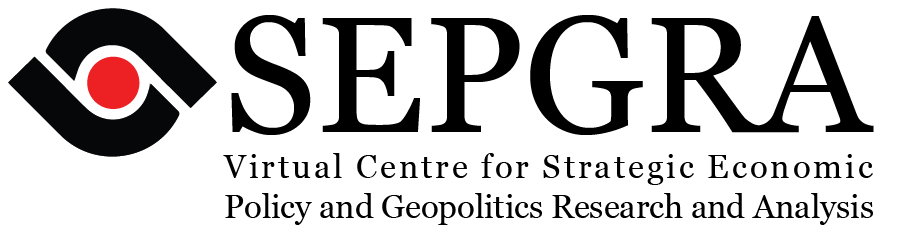Literatura y democracia *
Juan Villoro
A la memoria de Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco
Uno. Del caudillo al licenciado
El 4 de julio de 1976, a los veinte años, debuté en las urnas de un país que sólo tenía un candidato a la presidencia: José López Portillo, del PRI. Nuestra democracia era entonces un simulacro de pluralidad donde el mismo partido ganaba todos los comicios. Cansados de la farsa, los partidos de oposición se negaron a presentar candidatos. En vísperas de esa contienda unilateral, Jorge Ibargüengotia escribió con ironía en el periódico Excélsior: “El domingo son las elecciones. ¡Qué emocionante! ¿Quién ganará?”

En aquel año, el triunfo de López Portillo estaba asegurado y la libertad de expresión se encontraba en entredicho. Dirigido por Julio Scherer García, Excélsior se había convertido en uno de los diez periódicos más importantes del mundo y su creciente impacto preocupaba al gobierno. Según narra Vicente Leñero en su novela testimonial Los periodistas, un mensajero del presidente llamó al director de Excélsior para darle un consejo en clave: le sugirió que prescindiera de su segundo apellido. Scherer revisó la nómina de los que se apellidaban García y entendió la alusión: los artículos de Gastón García Cantú se habían vuelto especialmente incómodo para el poder. El director mantuvo a su columnista y las tensiones se agravaron.

El artículo de Ibargüengoitia se inscribía en ese contexto. Hasta entonces, la prensa derivaba su fuerza de las prebendas que recibía del gobierno. Desde que asumió la dirección del diario, en 1968, Scherer se propuso revertir ese trato, haciendo que el periodismo valiera por su independencia. Cuatro días después de las elecciones de 1976, el gobierno de Echeverría orquestó un golpe al interior del diario. Una foto que se volvería célebre registró la escena: el director abandona la redacción en Paseo de la Reforma, escoltado por sus fieles seguidores.

En solidaridad con Scherer, Octavio Paz renunció a la revista Plural, editada por Excélsior. En una misma semana, se consolidó la hegemonía del partido único y se canceló la discrepancia escrita.

En 1976 yo militaba en el Partido Mexicano de los Trabajadores. Nuestro principal objetivo consistía en conseguir suficientes firmas para obtener un registro oficial. Los militantes de base aprovechábamos los mítines para que los simpatizantes nos dieran sus datos. A los pocos días, los visitábamos en su domicilio con el fin de obtener su número de empadronamiento (en aquel tiempo remoto nadie llevaba consigo la tarjeta para votar). No olvidaré la sorpresa con me recibían quienes habían dado su dirección en alguna asamblea, creyendo que nadie iría a verlos. La mayoría de las veces, reaccionaban con desconfianza, cuando no con miedo. La tarjeta de empadronamiento era vista como un instrumento de control. Los años transcurridos desde entonces registran un cambio cultural decisivo: la credencial para votar se transformaría en el principal documento de identidad del país. Hoy en día, existes porque votas, lo cual no significa que esta garantía abarque a todos los mexicanos.

En 2021 las comunidades zapatistas decidieron viajar a Europa para conmemorar ahí los 500 años de la caída de Tenochtilan. No los guiaba un ánimo revanchista, sino por un afán de diálogo. Siete representantes de los caracoles de Chiapas zarparon en un barco bautizado como La montaña y cerca de ciento cincuenta militantes los acompañaron por aire. El colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, del que formo parte, nos comisionó a Carolina Coppel y a mí a tramitar los documentos del viaje. La mayoría de los zapatistas no tenían papeles, no por formar parte de un ejército rebelde, sino porque un tercio de los campesinos de Chiapas vive en esa situación. En sentido estricto, millones de mexicanos carecen de identidad. Después de un arduo proceso para encontrar fes de bautizo y otras pruebas de existencia, conseguimos que se expidieran actas de nacimiento extemporáneas. En términos burocráticos, los viajeros eran recién nacidos. También su CURP fue extemporáneo. Posteriormente se tramitaron pasaportes en Relaciones Exteriores y al cabo de agotadoras gestiones se logró algo que debería ser moneda corriente para cualquier mexicano.

¿Qué sucede con quienes no pertenecen a un ejército rebelde ni cuentan con el apoyo de colectivos y periodistas? En Chiapas y en otros estrados fronterizos, para obtener papeles, los indígenas no sólo deben demostrar que son mexicanos, sino que no son guatemaltecos. La exigencia de Estados Unidos de controlar el flujo migratorio ha hecho que cualquier indocumentado sea visto como un migrante en potencia. Los documentos en regla, incluida la credencial del INE, siguen siendo un privilegio inaccesible para muchos mexicanos.

La construcción de la democracia ha sido lenta y aún tiene rezagos. Nada atenta más contra el espíritu democrático que pensar que lo logrado no se puede mejorar.
La literatura mexicana registró con minucia el largo periodo en que las elecciones no fueron sino una simulación. En 1929, cuando Plutarco Elías Calles llamaba a pasar de la política de las armas a la política de las instituciones, Martín Luis Guzmán publicó su excepcional novela La sombra del caudillo. Inspirada en Álvaro Obregón y en el propio Calles, la trama aborda los nuevos usos políticos de los generales que cambiaron el caballo por el Cadillac. Los destinos públicos ya no se decidían en el frente de batalla sino en oficinas, y la feria de las balas fue sustituida por la intriga. No es casual que la política recibiera el sobrenombre de “la tenebra”, el espacio donde se negocia en “lo oscurito”. Amparados en ideales populares, los triunfadores de la Revolución buscaron beneficios personales. Para Martín Luis Guzmán el verbo que define la política mexicana es “madrugar”. En el teatro de la conspiración resulta decisivo adelantarse al rival; quien no lo hace es víctima de un madruguete.

En 1931, Nellie Campobello publicó un conjunto de estampas narrativas que tardarían en ser cabalmente valoradas. La autora asume las voces que no pudieron decir su nombre durante la gesta. El discurso oficial buscó relegar al olvido las versiones de los derrotados. Campobello asume una perspectiva tres veces relegada, la de los niños, las mujeres y los villistas. Con el mismo pulso con que Elena Garro recuperaría la historia de Felipe Ángeles, mártir de la Revolución ultimado por Venustiano Carranza, Campobello escribió las historias disidentes de un país que convirtió la Revolución en museo, monumento y Partido Único.

En 1955, Juan Rulfo publicó la pieza maestra de nuestra narrativa: Pedro Páramo, historia de un cacique que domina los afanes públicos y privados con patriarcal hegemonía (en Comala, todos son hijos de Pedro Páramo). Rulfo retrata al caudillo que somete a los demás, pero también a sus súbditos, la legión de fantasmas que él domina, personajes tan pobres que ni siquiera pueden ejerecer su derecho a la muerte. Desposeídos, sin redención posible, deambulan entre la vida y el más allá. Rulfo construye una impecable alegoría sobre la imposibilidad de participar en la vida en común. Quien vive bajo un cacicazgo sólo puede existir como fantasma.

La crítica al poder emanado de la Revolución continuó en 1962 con La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. El protagonista, que alguna vez creyó en cambiar la realidad, se ha convertido en miembro privilegiado de la Gran Familia Revolucionaria, la clase hegemónica que se enriqueció después de la contienda. Para entonces, el Partido Oficial ya había acuñado un concepto insólito: la Revolución Institucional. Bajo ese contradictorio membrete, convirtió la noción de cambio en un inacabable trámite burocrático.

Dos años después, en 1964, Jorge Ibargüengoita abordó la Revolución como una farsa en Los relámpagos de agosto. La novela registra una mascarada en la que todos los políticos son cínicos, egoístas, pícaros que confunden lo público con lo privado y entienden su oficio como una depredación que los beneficia. Fue un libro muy leído, pero recibió críticas de una intelectualidad que consideraba irresponsable desacreditar la causa revolucionaria. Para la izquierda de los años sesenta, la gesta de los ejércitos populares de Villa y Zapata había sido traicionada, pero su impuso transformador podía ser retomado. Cuando tuviéramos democracia real, la Revolución cumpliría sus asignaturas pendientes. Esta postura adquirió relevancia en 1971. Adolfo Gilly publicó una apasionada historia de la lucha armada cuyo título reflejaba las aplazadas ilusiones de la izquierda: La revolución interrumpida. De acuerdo con Gilly, el impulso transformador de 1910 había tenido un nuevo auge en tiempos del general Cárdenas y no se había desvanecido del todo: el país aún podía retomar las principales consignas de Villa y Zapata.

Años después, Gilly fue de los primeros en advertir que la izquierda podía alcanzar su demorada oportunidad en la figura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general, que fundó la Corriente Crítica del PRI, se separó de ese partido y, muy posiblemente, ganó las elecciones de 1988 que le fueron arrebatadas con un fraude.
El 31 de diciembre de 1994, el país se disponía a dormir a pierna suelta para amanecer en un oasis del primer mundo: al día siguiente entraría en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que permitiría ingresar a los espejismos del consumo. Sin embargo, el reloj de la patria dio otra hora. El 1 de enero, los nuevos zapatistas se levantaron en armas para denunciar el abandono que padecen las comunidades indígenas. El México en el que el presidente Carlos Salinas de Gortari pretendía inaugurar la modernidad incluía a la amplia franja de pobladores que Fernando Benítez había registrado en los cinco tomos de Los indios de México. En esas crónicas pioneras, mezcla de periodismo y antropología, Benítez demostraba que millones de mexicanos aún viven en el neolítico. El sueño de duty free de 1994 fue relevado por la dolorosa constatación de lo que en verdad somos.

Después del levantamiento, Friedrich Katz, ejemplar biógrafo de Pancho Villa, señaló que la Revolución aún tenía en México un peso político excepcional. La prueba estaba en que diversas fuerzas reclamaban su herencia: del Partido Revolucionario Institucional al Partido de la Revolución Democrática, pasando por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Para Katz, la causa de esto era evidente: el concepto de “revolución” se mantenía vigente porque sus principales demandas, democracia y justicia social, no se habían cumplido.

La literatura mexicana no dejó de dar cuenta de esas carencias. Daniel Sada escribió una notable novela sobre un fraude electoral, Porque parece mentira la verdad nunca se sabe; en Arráncame la vida, Ángeles Mastretta contó la historia de una mujer que conoce la impunidad de la manera más íntima, como consorte de un gobernador atrabiliario, y en Entrada libre: crónicas de la sociedad que se organiza, Carlos Monsiváis registró los movimientos que buscaban transformar un sistema antidemocrático.

Mientras tanto, en la arena pública, la democracia se convirtió en un ideal que todos los sectores defendían, pero que cada uno interpretaba a su manera. Sucedía lo mismo que con la Constitución, cuyos principios se consideraban encomiables, pero que en la práctica se utilizaba para tramitar enmiendas (más de 700, de 1917 a la fecha).

En los años setenta, la izquierda desconfió con razón de la “apertura democrática” propuesta por Luis Echeverría. Después del 68, el gobierno pasó de la represión abierta a una represión selectiva y a la cooptación de la clase media a través de nuevas oportunidades de estudio y trabajo. La “apertura democrática” fue en lo fundamental un simulacro de inclusión.
Un par de décadas después, las cosas comenzaban a cambiar. En 1997 se celebraron las primeras elecciones para Jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal. Yo trabajaba en el periódico La Jornada, principal espacio informativo de la izquierda. Estaba a cargo del suplemento cultural, pero la política no es ajena a la forma en que se ejerce el arte. Discutimos el tema de las elecciones en la redacción y juzgamos debíamos ocuparnos de eso. No podía haber nada más importante. Sin embargo, no todo mundo compartía nuestro entusiasmo. Los militantes de la izquierda de línea dura juzgaban que el PRI haría un nuevo simulacro y que celebrar el proceso electoral significaba “hacerle el juego” al poder establecido. A contrapelo de esta postura, Fabrizio Mejía Madrid y yo entrevistamos al consejero presidente del IFE, José Woldenberg, y dedicamos nuestro tema de portada a La cultura democrática. Pocas veces recibimos tantas críticas. Éramos cómplices de una farsa; Woldenberg, antiguo militante de la izquierda, se había vendido para avalar el triunfo del PRI. Porfirio Díaz volvía a tener razón: México no estaba preparado para la democracia.

Al día siguiente, cuando se supo que Cuauhtémoc Cárdenas había ganado la contienda, el número más vilipendiado de nuestro suplemento se convirtió en el más exitoso; habíamos anticipado la noticia que otros no querían dar: el sueño de la libre elección era posible.
Esto no aminoró la resistencia a hablar de democracia. Para muchos, se trataba de un concepto burgués, destinado a edulcorar la dominación. La falta de discusión sobre el tema nos llevó a hacer un nuevo ejercicio en el suplemento. Le pedimos a un joven periodista, Ciro Gómez Leyva, que entrevistara a representantes del campo intelectual para reflexionar sobre la necesaria construcción de la democracia. Cuando tocó el turno de Héctor Aguilar Camín, el historiador y novelista lanzó una frase que podía parecer cínica y tenía el valor de una irónica profecía: “Que haya democracia y que gane el peor”.

Habían pasado veinte años desde mi debut en las urnas. En ese lapso, siempre asocié la creación de un orden democrático con el triunfo de la mejor opción política (que, naturalmente, sería la mía). La frase de Aguilar Camín anticipaba la decepción que puede ocurrir en democracia. El pueblo expresa su voluntad y ganan Hitler, Bolsonaro o Trump.
Dos. El arte de aprovechar problemas
La literatura es un espejo acrecentado de la realidad. No sólo se ocupa de lo que sucede, sino de lo que podría suceder. En esas páginas, la democracia ha sido vista con idénticas dosis de esperanza y escepticismo, entre otras cosas porque la literatura antecede en siglos a los procesos electorales y prospera en toda clase de sociedades. Incluso se podría argumentar que las mejores obras han surgido bajo gobiernos autoritarios. Contamos historias para soportar el peso de un entorno adverso. Los conflictos mejoran las tramas. Tolstoi lo dice con claridad al inicio de Ana Karenina: “Las familias felices no tienen historia”. Para que algo merezca ser contado, requiere de una fisura, un desafío, un problema a superar. Orson Welles lo expresó perfectamente en la película El tercer hombre, con guion de Graham Greene. En una escena que se volvió canónica, pregunta qué le han dado al mundo la paz y la estabilidad de Suiza. El magro resultado de ese bienestar es el reloj cucú. En cambio, las intrigas, la corrupción y las injusticias de Italia produjeron el Renacimiento. Siguiendo ese modelo, a los escritores mexicanos no nos queda más remedio que ser renacentistas.

La tiranía de los zares fue el entorno en el que surgió la literatura de Pushkin, Gógol, Tolstoi, Dostoievski, Chéjov, Lérmontov, Turgeniev. Por otra parte, no hay duda de que los reyes trágicos de Shakespeare son mejores personajes que los funcionarios de las democracias. En su cuento, “El retrato”, Gógol hace que una mujer defienda la magnánima protección que la aristocracia ha brindado a los artistas; recuerda que Dante no pudo encontrar sosiego en su “patria republicana” y remata: “Los verdaderos genios sólo se desarrollan en las eras esplendorosas de poderosos reyes y monarquías”. ¿Debemos entonces sustituir las becas a los creadores por estímulos que históricamente han sido muy eficaces, como la censura y la cárcel?

Pocos escenarios han sido tan estimulantes para lo novela como las guerras. Las contiendas napoleónicas dieron lugar a La cartuja de Parma y Guerra y paz, la Revolución mexicana a Los de abajo y El águila y la serpiente, la Segunda Guerra Mundial a El tambor de hojalata yTrampa 22. En el elegíaco final de Soldados de Salamina, Javier Cercas recuerda que, a fin de cuentas, la historia humana es decidida por un pelotón que se juega la vida.

La literatura se beneficia de aquello a lo que se opone. Ningún autor anhela una declaración de guerra para producir una obra maestra ni una dictadura para narrar oprobios, pero, una vez ocurrido, el desastre es un estimulante material literario. Las palabras se hacen cargo de los desperdicios. Cuando Boris Pilniak afirma que la diosa de los escritores es la hiena, no lo hace con un fin peyorativo, sino reconociendo el reciclaje creativo del arte, que da una finalidad útil a la carroña.

Desde el punto de vista literario, la justicia es menos estimulante que la injusticia. Pero el ser humano vive en la realidad y no en los libros. Vale la pena luchar por la democracia, aun al precio de que empeoren las novelas. Por lo demás, la literatura escandinava contemporánea demuestra que incluso las sociedades de bienestar producen dramas. En ese civilizado entorno, los detectives de Henning Mankell no portan armas, pero sigue habiendo asesinatos.

La literatura ha sabido alertar sobre los riesgos a los que puede llevar el ejercicio de la voluntad. En su obra de teatro La resistible ascensión de Arturo Ui, Bertolt Brecht ofrece una parábola sobre el triunfo de Hitler. El último parlamento advierte: “Todavía es fértil el vientre del que salió lo inmundo”. El nacionalsocialismo puede volver a ocurrir, y su matriz fue democrática.

En forma parecida, Sinclair Lewis relata en su novela Esto no puede pasar aquí el proceso electoral que lleva a un populista a la presidencia de Estados Unidos. Escrita cuando el antisemita Lindbergh, carismático héroe de la aviación, aspiraba a llegar al poder, la novela de Lewis adquirió renovada actualidad con el triunfo de Donald Trump.

Anhelar la democracia no impide criticar los abusos que se cometen en su nombre. En su novela breve La jornada de un escrutador, Italo Calvino narra la historia de un fraude electoral. En la casilla que supervisa el protagonista, los votos son manipulados por la Iglesia. En la Italia de posguerra, la democracia no es sino un pacto de autoritarismos conservadores.

La solución a los problemas sociales que plantea la literatura está fuera de los libros, en la modificable realidad. Cuando Mario Vargas Llosa pregunta al principio de Conversación en La Catedral “¿En qué momento se había jodido el Perú?”, no invita a cerrar el libro y repudiar el país donde ocurre, sino, por el contrario, a entender a fondo ese problema. La literatura es uno de los pocos espacios donde la crítica se asocia a la empatía. El escritor presenta un conflicto que lo lastima. El Perú se jodió, pero eso nos compete.

La literatura pone en tela de juicio la realidad y en ocasiones incluso cuestiona las creencias del propio autor. En 1949, en su novela Los días terrenales, José Revueltas hace que dos personajes discutan sobre la transformación de la sociedad. Uno de ellos dice con ironía: “¡Luchemos por una sociedad sin clases! ¡Enhorabuena! ¡Pero no, no para hacer felices a los hombres, sino para hacerlos libremente desdichados!” Un año después, Revueltas se vio obligado a abjurar de esta novela para seguir militando en las filas del comunismo. Sus compañeros de ruta no aceptaban que la aurora proletaria permitiera que alguien fuese “libremente desdichado”.

Ciertos escritores no sólo han criticado las deficiencias de la democracia sino su existencia misma, lo cual no ha quitado grandeza a su escritura. Por distintas razones, Louis Fernand Céline, Gabriele D’Annunzio, Ezra Pound, Filippo Tommaso Marinetti y Ernst Jünger aplaudieron autoritarismos. El sabio Séneca fue mentor del demente Nerón, Neruda escribió una “Oda a Stalin” y Peter Handke asistió al sepelio del genocida Milosevic. No todos han tenido el valor de Victor Hugo de arriesgar la vida y soportar el exilio por oponerse a Napoleón III.

La gente de letras se suele mover por razones intuitivas y logra que las novelas sean más inteligentes que los autores. Quien se interese en una brillante argumentación en favor del anarquismo puede leer Los endemoniados, de Dostoievski. El autor detestaba ese movimiento, pero supo plasmar de manera inmejorable sus razones.

La literatura admite la ambigüedad, lo contradictorio y lo meramente posible. En este sentido es, en sí misma, un ejercicio democrático, pero diferente al que ocurre en la arena pública, donde las ideologías no pueden darse el lujo de ser ambivalentes.
Vale la pena revisar el caso del mayor novelista de la lengua alemana del siglo XX, Thomas Mann, quien también fue un notable ensayista y expositor del pensamiento.

En su juventud, cuando ya había escrito Los Buddenbrook, reflexionó sobre el destino de la Alemania que se encaminaba a la Primera Guerra Mundial. Muy en su estilo, no lo hizo a la ligera, sino en las seiscientas páginas de Consideraciones de un apolítico. Su hermano Heinrich defendía la democracia y se oponía a la autocracia prusiana. En cambio, Thomas veía con desconfianza que las mayorías decidieran. En sus diarios de juventud, que no pudo destruir como hubiera querido, muestra su exaltación patriótica. El 24 de marzo de 1919 escribe: “Puedo verme ya en la calle marchando y vociferando: ¡Mueran las mentiras de la democracia occidental!”

Mann coincidía con el ilustrado Georg Christoph Lichtenberg en la idea de que la tragedia de la democracia consiste en que los votos no se pesan, sino que sólo se cuentan. En el mismo tenor, Jorge Luis Borges consideró que las elecciones eran un “abuso de la estadística”. El voto razonado vale lo mismo que el voto impulsivo, ignorante o manipulado, y las masas caen con facilidad en la idolatría.

Al hablar de política, el maestro de la ironía alemana se definía como “apolítico”. Thomas Mann reclamaba su derecho a opinar en forma diferente a los profesionales de las ideologías, lo cual incluía el derecho a contradecirse: “¿Existe alguna situación más horrenda que aquella que no deja en el cerebro lugar a la duda?”, se pregunta. El pensamiento único es la base del autoritarismo. La democracia se propone negarlo promoviendo la pluralidad, pero el líder que triunfa en los comicios puede hipnotizar a las multitudes.

Sin saberlo, Mann anticipaba el triunfo de Hitler. La defensa, que él juzgaba patriótica, de una Alemania libre del caos democrático, desembocó en la polarización y el advenimiento del delirio nazi. Podría decirse que la historia dio amarga razón a su desconfianza. Sin embargo, con una honestidad intelectual sin parangón, el novelista advirtió el peligro en el que había caído: Hitler no era un demócrata; se había servido de ese recurso para negarlo después. La única manera de salvar la democracia, fórmula necesariamente imperfecta y abierta a los devaneos de la voluntad, consistía en reforzar su ejercicio. Después del triunfo del nazismo, Mann se exilió en Suiza y a partir de 1933 dedicó conferencias radiofónicas y numerosos artículos a la lucha en favor de la democracia que sostendría hasta su muerte, ocurrida en 1955. Los horrores del siglo educaron a su excepcional testigo. Acogido por Estados Unidos, Mann vivió en California hasta que el macartismo, nuevo atentado a la democracia, lo hizo volver a Europa.
El diccionario American Heritage define Macartismo: 1) La práctica política de publicar acusaciones de deslealtad o subversión sin importar la ausencia de evidencias; 2) El uso de métodos de investigación y acusación considerados injustos y con el único propósito de suprimir a la oposición.
La literatura es una actividad necesariamente inconforme, rebelde, incómoda; su visión de la realidad sólo puede ser crítica; requiere de libertad para ser ejercida, y quien no la tiene, escribe en secreto: Diderot dejó inéditas las muchas obras que lo hubieran llevado a la cárcel en caso de haberlas publicado.

Al eliminar conflictos sociales, la democracia podría atemperar el impulso de contar historias, pero los escritores siempre tienen algo que lamentar. Especialistas en encontrar la mosca en la sopa, saben que todo podría ser diferente. La democracia es un estímulo en la medida en que nunca dejará de ser un problema. La seducción de las voluntades y su mezcla en las urnas arrojan resultados sorprendentes y no siempre encomiables. Con un hábil uso de los sondeos, los algoritmos y la propaganda, la empresa Cambridge Analytica logró distorsionar las preferencias electorales en treinta y dos países. Por otro lado, las democracias representativas permiten que el voto se convierta en un cheque en blanco. El poder del votante existe el domingo de elección y caduca al día siguiente. En 2006, dos semanas después haber sido electo, Felipe Calderón lanzó una “guerra contra el narcotráfico”, que dejaría miles de muertos y desaparecidos. Ese tema no apareció en sus propuestas de campaña ni fue consultado con su partido o discutido en el Congreso. Al margen de la voluntad general, militarizó el país.

Una de las principales asignaturas pendientes en la construcción de la democracia consiste en ciudadanizar la política para permitir que los votantes supervisen a quienes eligen para transitar de una democracia meramente representativa a una democracia directa.
Vuelvo al expediente personal, necesario para el cronista. En 2017 y 2018 fui vocal del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, que propuso a la indígena María de Jesús Patricio como candidata independiente a la presidencia. El ejercicio era novedoso, pero los requisitos impuestos por los partidos políticos hicieron que las candidaturas en verdad independientes fueran inviables. ¿Cómo conseguir cerca de un millón de firmas repartidas en al menos diecisiete estados del país? Para lograrlo, se requieren de los recursos con los que sólo cuentan los partidos establecidos. Así las cosas, esas candidaturas se prestan para ser el Plan B de quienes no obtienen la nominación del frente político al que pertenecen, como fue el caso de Margarita Zavala y Jaime Rodríguez “El Bronco”. Ambos presentaron numerosas firmas falsas, pero alcanzaron la suma requerida de firmas válidas. El Tribunal Federal Electoral no sancionó las trampas y José Woldenberg escribió un artículo al respecto con el elocuente título de “Vergüenza”.

Por su parte, el INE discriminó a los participantes al exigir que las firmas fueran recaudadas en teléfonos celulares de gama media que cuestan al menos tres salarios mínimos. Las comunidades indígenas, que carecen de acceso a la tecnología y viven en regiones sin conectividad, participaron de modo muy desigual en la contienda. Aun así, la campaña de María de Jesús Patricio presentó las cuentas más honestas, como reconoció ante la prensa el consejero electoral Ciro Murayama.

Queda claro que la democracia mexicana no ha dejado de ser un proceso en construcción. Si apasiona es, entre otras cosas, porque resulta perfectible.

¿Qué autoridad tienen las mujeres y los hombres de letras para hablar de las carencias y los rezagos de la democracia? Conviene recordar una rara especialidad de este país: en buena medida, el México independiente fue creado por escritores.
Tres. Los redactores de la patria
Nuestro siglo XIX literario no se puede comparar en calidad con el de otras latitudes. No tuvimos un Victor Hugo, un Dickens, un Pushkin o un Stendhal. Esto se debió a una peculiar circunstancia: los principales escritores del momento estaban dedicados a otra cosa: inventar un país.

La novela mexicana se funda en condiciones muy precarias. Ante la falta de espacios, José Joaquín Fernández de Lizardi crea el periódico más importante en tiempos de la Independencia, El Pensador Mexicano, y publica su extensa novela El Periquillo Sarniento por entregas en folletos. Con arriesgada valentía, apuesta porque el gran público, y no los mecenas, sufraguen su trabajo. El Periquillo retrata la corrupción y las desigualdades del mundo novohispano y augura un país por venir. Se empieza a publicar cuando Morelos es derrotado; el fin del dominio español parece entonces difícil de obtener. José Emilio Pacheco comenta al respecto: “José Joaquín Fernández de Lizardi rompe con las letras coloniales y funda la literatura mexicana cinco años antes de que México exista en tanto que nación”.

El país se prefiguró en las letras y los principales autores de aquel tiempo se dedicaron a transformar los textos en realidad. Vicente Quirarte encontró un título perfecto para los afanes de Guillermo Prieto: La patria como oficio. Nacido en 1818, tres años antes de la consumación de la Independencia, Prieto perteneció a la generación de liberales que fundaron periódicos, promulgaron leyes, ejercieron funciones públicas con notable honestidad y escribieron sin descanso en todos los momentos y en todos los foros a su alcance. La nación independiente dependió de la “ciudad letrada”, para usar la expresión de Ángel Rama.

Las obras completas de Prieto suman 39 volúmenes, dedicados a retratar un país todavía improvisado y primerizo, que se autodefine mientras él escribe. La copiosa y desigual ejecutoria del autor de Memorias de mis tiempos dependió de los altibajos de la nación que le servía de tema. Prieto estuvo en el frente de batalla y formó parte activa de las transformaciones de la Reforma. En Guadalajara, salvó la vida de Benito Juárez con una frase que se repetiría en las clases de civismo: “Los valientes no asesinan”. La debilidad del gobierno mexicano llegó a ser tan grande que Juárez perdió el control de la sede del poder y decidió que la presidencia viajara en su carruaje. Prieto lo acompañó en esa administración errante. Para evitar amenazas, las ventanillas del vehículo estaban cubiertas por cortinas negras. Si alguien preguntaba quién viajaban ahí, el escritor respondía: “Una familia enferma”. La patria de los comienzos fue eso, una familia enferma, y Prieto se dio a la tarea de darle alivio en sus textos y en sus actos como diputado y ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores. Carlos Monsiváis dijo de él: “Prieto sintetiza el valor, el talento, el buen humor, el entusiasmo, la indignación patriótica y la generosidad de un grupo de vanguardia intelectual”.

Otro notable representante de esa época fue Vicente Riva Palacio, que comandó el Ejército del Centro. Maximiliano se rindió en Querétaro ante sus tropas. Como Prieto y tantos otros, Riva Palacio se hubiera dedicado de tiempo completo a la escritura de no ser porque prefirió corregir una patria que estaba en borrador. Además de su vasta obra personal, a la que pertenece la letra de la canción “¡Adiós, mamá Carlota!” con la que se celebró el triunfo sobre los franceses, Riva Palacio dirigió el proyecto historiográfico México a través de los siglos y fundó el periódico El Ahuizote, decisivo para uno de los géneros más brillantes de nuestra cultura popular: la caricatura. Nacido en 1832, a los quince años participó en las guerrillas contra la invasión estadounidense, fue diputado suplente cuando se redactó la Constitución de 1857, fungió como gobernador de Michoacán y del Estado de México y, por si fuera poco, se convirtió en un excepcional ministro de Fomento. Desde esa oficina mando explorar las ruinas de Palenque, creó el Observatorio Nacional y concluyó el Paseo de la Reforma. Tuvo todos los cargos posibles menos el de presidente, que Porfirio Díaz le evitó por temor a ser opacado por un intelectual, mandándolo como diplomático a España, donde llegó a dirigir el Círculo de Bellas Artes. Resulta casi escandaloso que Riva Palacio aún tuviera tiempo de escribir y que lo hiciera con brillantez en los Cuentos del general. Cuando estuvo en la cárcel como preso político escribió “El viento”, que en opinión de José Emilio Pacheco es el mejor soneto mexicano en lo que va de sor Juana Inés de la Cruz a Manuel José Othón.

¿Y qué decir de Ignacio Ramírez, que revolucionó el periodismo con el seudónimo de El Nigromante? “Para hablar de Ramírez, necesito purificar mis labios”, decía Guillermo Prieto. La actividad pública se convirtió para El Nigromante en una extensión natural de sus escritos. Participó en la Revolución de Ayutla como secretario personal de Ignacio Comonfort, fue diputado en el Congreso Constituyente de 1857, participó en la redacción de las Leyes de Reforma y, como ministro de la Suprema Corte, reclamó derechos educativos y laborales para las mujeres. En las discusiones preparatorias para la Carta Magna fue un adalid de la separación entre la Iglesia y el Estado. En su discurso del 7 de julio de 1856, afirma: “Señores, yo, por mi parte, lo declaro, yo no he venido a este lugar preparado por éxtasis ni por revelaciones: la única misión que desempeño, no es como místico, sino como profano”. Es mucho lo que la creación del Estado laico le debe a Ignacio Ramírez. Fue el más radical de los liberales y asoció la pertenencia al país con una condición moral: “El mexicano es libre, y todos los hombres pueden ser mexicanos”.

Entre batallas, levantamientos, cárceles y amenazas, los escritores liberales corrían el riesgo de que su obra no fuera ponderada. Esa labor recayó en Ignacio Manuel Altamirano, autor de origen indígena que ideó el periódico El Renacimiento y la Escuela Normal, y escribió la historia de las revistas literarias mexicanas de 1821 a 1867, que registra textos que podrían haber caído en el olvido y definieron el inicio del México independiente. A estas alturas del repaso, no extraña que también él participara en las guerras de Reforma ni que acompañara a Riva Palacio en el triunfo sobre los franceses. Diputado por Chilapa, promovió el nacionalismo y el Estado laico. Autor de libros de relatos como La navidad en las montañas y de la novela Clemencia, entendió la literatura como una edificante pedagogía que combate la discriminación social y racial. Durante décadas, registró la vida cultural de México, ejercida en un clima que conspiraba contra ella: “Amo la literatura y veo que la miseria la hace imposible”, anota en su Diario.

Después de la intervención francesa, Altamirano rechazó el grado de general y con sus sueldos atrasados fundó el periódico El Correo de México. Apoyó a Juárez contra el ejército invasor, pero criticó muchas de sus medidas como presidente. Esto dio lugar a una escena que enaltece a los periodistas y políticos de aquel tiempo y que José Emilio Pacheco recuperó en su columna Inventario del 18 de noviembre de 1984. Un representante del gobierno boliviano coincidió con el escritor y el político en una cena oficial. El presidente Juárez presentó a Altamirano como un inteligente periodista opositor. “Altamirano, sin inmutarse, contesta que apoyó a Juárez como jefe de la resistencia nacional y volvería a hacerlo, pero que lo combate en la política interna. Juárez habla de su respeto y reconocimiento a sus críticos, abraza cordialmente a Altamirano y ambos brindan con el diplomático”.

La construcción de la democracia, que aún prosigue, comenzó con los escritores liberales de nuestro siglo XIX. Uno de sus más fieles discípulos, Carlos Monsiváis, escribió la historia de esos días y esas ideas bajo el título de Las herencias ocultas. Los próceres más llamativos fueron otros, pero los escritores los hicieron posibles.

Por su parte, José Emilio Pacheco levantó una elegía a esa notable generación. En 1984, en tiempos de Miguel de La Madrid, escribió: “Si en una sala imaginaria estuviera reunida toda la élite política mexicana de este momento y entraran Altamirano, Ramírez y Prieto, todos sin excepción tendrían que ponerse de pie y bajar la cabeza. ¿Quién ha estado a la altura de la lección ética que nos dejaron? ¿Quién podría decir: pasaron por mis manos todos los millones y millones de los bienes eclesiásticos y no me quedé con un solo centavo; como ministro tuve que seguir a Juárez andando, porque no tenía ni para alquilar un caballo; para enterrarme tuvieron que vender los muebles de mi casa; ocupé todos los puestos públicos imaginables y siempre malviví de mi salario estricto y los diez pesos por crónica que me pagaban los periódicos?
“Si México no se ha desangrado es porque existieron hombres como ellos. Si en México todavía queda alguna esperanza es porque a pesar de todo sigue en pie el ejemplo de la generación de 1857”.

La literatura antecede a la democracia y se ha podido ejercer sin ella. Sin embargo, México tiene una rara especificidad: los primeros escritores del país fueron también los impulsores de la democracia.
Monsiváis publicó Las herencias ocultas en el canónico año 2000, cuando se registró la primera alternancia en el poder. Durante la campaña, hablé mucho con el mayor de nuestros cronistas. A ambos nos decepcionó que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas no ganara la contienda, pero mi optimismo rebasaba al suyo en lo que toca al proceso electoral. A petición de José Woldenberg, escribí el texto que acompañó una memoria fotográfica de la jornada electoral. Ahí apunté: “El domingo 2 de julio amaneció con esa luz limpia que tanto anhelan los fotógrafos. El clima, despejado y tranquilo, anticipaba la jornada electoral más competida de la historia de México. Ese domingo fotogénico, casi 60 millones de ciudadanos estaban empadronados para ir a las urnas; por primera ocasión en muchas décadas el resultado no podía preverse, y sin embargo, esta situación inédita llegaba con el aplomo de lo que empieza a ser costumbre. ¡Bienvenidos a la normalidad democrática! ¿Qué Homero con gafete de acreditación podía narrar esta épica sin impugnaciones?”

Menos entusiasta que yo, Monsiváis juzgaba que el triunfo del conservador Vicente Fox retrasaría el reloj de la historia. En la página 13 de Las herencias ocultas, me escribió una irónica dedicatoria en la que se refiere a su libro como “este relato que acabará para siempre el 1 de diciembre de 2000”. El sueño liberal estaba amenazado.
El escepticismo del cronista se basaba en que se puede triunfar en democracia para destruir la democracia, del mismo modo en que se puede ser injusto en nombre de la justicia. Monsiváis temía que las herencias ocultas desaparecieran por completo y se olvidara lo que ocurrió cuando nuestro país no era otra cosa que un proyecto.

Mi crónica de las elecciones de 2000 concluyó con la escena en la que, a las 11 de la noche, Woldenberg dijo como titular del IFE: “’Creo que hemos pasado la prueba: somos un país en el cual el cambio en el gobierno puede realizarse de manera pacífica, mediante una competencia regulada, sin recurso a la fuerza por parte del perdedor, sin riesgos de involuciones, eso es la democracia’”.

Cito el final del texto que escribí entonces: “La frase más anhelada de nuestra vida en común había sido pronunciada. Sólo un mexicano estaba obligado a guardar la calma en el momento, el propio José Woldenberg. Los demás estallamos en las infinitas variantes de la emoción que permiten ‘cortarle a la epopeya un gajo’, como quiere López Velarde en La suave Patria. Más allá de las predicciones de cada quien, concluíamos la jornada con una certeza: ‘Eso es la democracia’.

“El futuro había comenzado”.
Veintitrés años más tarde nuestro tiempo es difícil, “como todos los tempos”, añadiría Dickens. La democracia no es una esencia sino un proceso; su historia siempre está por escribirse.
En una época más convulsa que la nuestra, los escritores liberales imaginaron una república de la pluralidad y celebraron los beneficios de la discrepancia.
Su legado es nuestro porvenir.
* Conferencia Magistral impartida el 21 de febrero en el INE, como parte del ciclo Temas de la Democracia
Lecturas Complementarias: